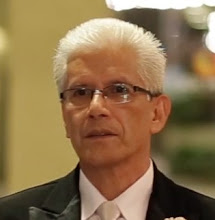La historia de más de mil años durante los cuales Dios extendiera su favor especial y sus tiernos cuidados en beneficio de su pueblo escogido, desarrollábase ante los ojos de Jesús.
Allí estaba el monte Moriah, donde el hijo de la promesa, cual mansa víctima que se entrega sin resistencia, fue atado sobre el altar como emblema del sacrificio del Hijo de Dios. (Génesis 22: 9)
Allí fue donde se lo habían confirmado al padre de los creyentes el pacto de bendición y la gloriosa promesa de un Mesías. (Génesis 22: 16-18.)
Allí era donde las llamas del sacrificio, al ascender al cielo desde la era de Ornán, habían desviado la espada del ángel exterminador (1 Crónicas 21), símbolo adecuado del sacrificio de Cristo y de su mediación por los culpables.
Jerusalén había sido honrada por Dios sobre toda la tierra. El Señor había "elegido a Sión; deseó la por habitación para sí." (Salmo 132:13.)
Allí habían proclamado los santos profetas durante siglos y siglos sus mensajes de amonestación.
Allí habían mecido los sacerdotes sus incensarios y había subido hacia Dios el humo del incienso, mezclado con las plegarias de los adoradores.
Allí había sido ofrecida día tras día la sangre de los corderos sacrificados, que anunciaban al Cordero de Dios que había de venir al mundo.
Allí había manifestado Jehová su presencia en la nube de gloria, sobre el propiciatorio.
Allí se había asentado la base de la escalera mística que unía el cielo con la tierra (Génesis 28:12; Juan 1:51), que Jacob viera en sueños y por la cual los ángeles subían y bajaban, mostrando así al mundo el camino que conduce al lugar santísimo.
De haberse mantenido Israel como nación fiel al Cielo, Jerusalén habría sido para siempre la elegida de Dios. (Jeremías 17:21 - 25.) Pero la historia de aquel pueblo tan favorecido era un relato de sus apostasías y sus rebeliones. Había resistido la gracia del Cielo, abusado de sus prerrogativas y menospreciado sus oportunidades.
Allí estaba el monte Moriah, donde el hijo de la promesa, cual mansa víctima que se entrega sin resistencia, fue atado sobre el altar como emblema del sacrificio del Hijo de Dios. (Génesis 22: 9)
Allí fue donde se lo habían confirmado al padre de los creyentes el pacto de bendición y la gloriosa promesa de un Mesías. (Génesis 22: 16-18.)
Allí era donde las llamas del sacrificio, al ascender al cielo desde la era de Ornán, habían desviado la espada del ángel exterminador (1 Crónicas 21), símbolo adecuado del sacrificio de Cristo y de su mediación por los culpables.
Jerusalén había sido honrada por Dios sobre toda la tierra. El Señor había "elegido a Sión; deseó la por habitación para sí." (Salmo 132:13.)
Allí habían proclamado los santos profetas durante siglos y siglos sus mensajes de amonestación.
Allí habían mecido los sacerdotes sus incensarios y había subido hacia Dios el humo del incienso, mezclado con las plegarias de los adoradores.
Allí había sido ofrecida día tras día la sangre de los corderos sacrificados, que anunciaban al Cordero de Dios que había de venir al mundo.
Allí había manifestado Jehová su presencia en la nube de gloria, sobre el propiciatorio.
Allí se había asentado la base de la escalera mística que unía el cielo con la tierra (Génesis 28:12; Juan 1:51), que Jacob viera en sueños y por la cual los ángeles subían y bajaban, mostrando así al mundo el camino que conduce al lugar santísimo.
De haberse mantenido Israel como nación fiel al Cielo, Jerusalén habría sido para siempre la elegida de Dios. (Jeremías 17:21 - 25.) Pero la historia de aquel pueblo tan favorecido era un relato de sus apostasías y sus rebeliones. Había resistido la gracia del Cielo, abusado de sus prerrogativas y menospreciado sus oportunidades.