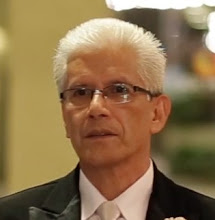"¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación" (Lucas 19:42-44).
Desde lo alto del monte de los Olivos miraba Jesús a Jerusalén, que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosura y de paz.
Era tiempo de Pascua, y de todas las naciones de la tierra los hijos de Jacob se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional. De entre viñedos y jardines como de entre las verdes laderas donde se veían esparcidas las tiendas de los peregrinos, elevábanse las colinas con sus terrazas, los airosos palacios y los soberbios baluartes de la capital israelita.
La hija de Sión parecía decir en su orgullo: "¡Estoy sentada reina, y ... nunca veré el duelo!" (Apocalipsis 18:7) porque siendo amada, como lo era, creía estar segura de merecer aún los favores del cielo como en los tiempos antiguos cuando el poeta rey cantaba: "Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran Rey" (Salmo 48:2).
Resaltaban a la vista las construcciones espléndidas del templo, cuyos muros de mármol blanco como la nieve estaban entonces iluminados por los últimos rayos del sol poniente que al hundirse en el ocaso hacía resplandecer el oro de puertas, torres y pináculos. Y así destacábase la gran ciudad, "perfección de hermosura" (Salmo 50:2) orgullo de la nación judaica. ¡Qué hijo de Israel podía permanecer ante semejante espectáculo sin sentirse conmovido de gozo y admiración!
Pero eran muy ajenos a todo esto los pensamientos que embargaban la mente de Jesús.
"Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella" (Lucas 19:41).
En medio del regocijo que provocara su entrada triunfal, mientras el gentío agitaba palmas, y alegres hosannas repercutían en los montes, y mil voces le proclamaban Rey, el Redentor del mundo se sintió abrumado por súbita y misteriosa tristeza.
El, el Hijo de Dios, el Prometido de Israel, que había vencido a la muerte arrebatándole sus cautivos, lloraba, no presa de común abatimiento, sino dominado por intensa e irreprimible agonía.
No lloraba por sí mismo, por más que supiera adónde iba. Getsemaní, lugar de su próxima y terrible agonía, extendíase ante su vista. La puerta de las ovejas divisábase también; por ella habían entrado durante siglos y siglos las víctimas para el sacrificio, y pronto iba a abrirse para él, cuando "como cordero" fuera "llevado al matadero" (Isaías 53:7).
Poco más allá se destacaba el Calvario, lugar de la crucifixión. Sobre la senda que pronto le tocaría recorrer, iban a caer densas y horrorosas tinieblas mientras él entregaba su alma en expiación por el pecado.
No era, sin embargo, la contemplación de aquellas escenas lo que arrojaba sombras sobre el Señor en aquella hora de gran regocijo, ni tampoco el presentimiento de su angustia sobrehumana lo que nublaba su alma generosa.
Lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén, por la ceguedad y por la dureza de corazón de aquellos a quienes él viniera a bendecir y salvar.