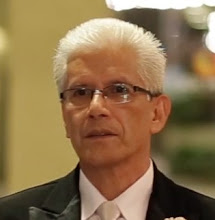Las enseñanzas de los papas y de los sacerdotes habían inducido a los hombres a considerar el carácter de Dios, y aun el de Cristo, como austero, tétrico y antipático. Se representaba al Salvador tan desprovisto de toda simpatía hacia los hombres caídos, que era necesario invocar la mediación de los sacerdotes y de los santos.
Aquellos cuya inteligencia había sido iluminada por la Palabra de Dios ansiaban mostrar a estas almas que Jesús es un Salvador compasivo y amante, que con los brazos abiertos invita a que vayan a él todos los cargados de pecados, cuidados y cansancio. Anhelaban derribar los obstáculos que Satanás había ido amontonando para impedir a los hombres que viesen las promesas y fueran directamente a Dios para confesar sus pecados y obtener perdón y paz.
Los misioneros valdenses se empeñaban en descubrir a los espíritus investigadores las verdades preciosas del Evangelio, y con muchas precauciones les presentaban porciones de las Santas Escrituras esmeradamente escritas. Su mayor gozo era infundir esperanza a las almas sinceras y agobiadas por el peso del pecado, que no podían ver en Dios más que un juez justiciero y vengativo. Con voz temblorosa y lágrimas en los ojos y muchas veces hincados de hinojos, presentaban a sus hermanos las preciosas promesas que revelaban la única esperanza del pecador.
De este modo la luz de la verdad penetraba en muchas mentes obscurecidas, disipando las nubes de tristeza hasta que el sol de justicia brillaba en el corazón impartiendo salud con sus rayos. Frecuentemente leían una y otra vez alguna parte de las Sagradas Escrituras a petición del que escuchaba, que quería asegurarse de que había oído bien. Lo que se deseaba en forma especial era la repetición de estas palabras:
"La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado." (1 Juan 1: 7).
"Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado; para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna." (Juan 3: 14, 15).
Muchos no se dejaban engañar por los asertos de Roma. Comprendían la nulidad de la mediación de hombres o ángeles en favor del pecador.
Cuando la aurora de la luz verdadera alumbraba su entendimiento exclamaban con alborozo: "Cristo es mi Sacerdote, su sangre es mi sacrificio, su altar es mi confesionario." Confiaban plenamente en los méritos de Jesús, y repetían las palabras: "Sin fe es imposible agradar a Dios." (Hebreos 11: 6.) "Porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos." (Hechos 4: 12.)
La seguridad del amor del Salvador era cosa que muchas de estas pobres almas agitadas por los vientos de la tempestad no podían concebir. Tan grande era el alivio que les traía, tan inmensa la profusión de luz que sobre ellos derramaba, que se creían arrebatados al cielo. Con plena confianza ponían su mano en la de Cristo; sus pies se asentaban sobre la Roca de los siglos. Perdían todo temor a la muerte. Ya podían ambicionar la cárcel y la hoguera si por su medio podían honrar el nombre de su Redentor.
En lugares secretos la Palabra de Dios era así sacada a luz y leída a veces a una sola alma, y en ocasiones a algún pequeño grupo que deseaba con ansias la luz y la verdad. Con frecuencia se pasaba toda la noche de esa manera. Tan grandes eran el asombro y la admiración de los que escuchaban, que el mensajero de la misericordia, con no poca frecuencia se veía obligado a suspender la lectura hasta que el entendimiento llegara a darse bien cuenta del mensaje de salvación.
A menudo se proferían palabras como éstas: "¿Aceptará Dios en verdad mi ofrenda ?" "¿Me mirará con ternura ?" "¿Me perdonará?" La respuesta que se les leía era: "¡Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso!" (Mateo 11: 28, V.M.)
La fe se aferraba de las promesas, y se oía esta alegre respuesta: "Ya no habrá que hacer más peregrinaciones, ni viajes penosos a los santuarios. Puedo acudir a Jesús, tal como soy, pecador e impío, seguro de que no desechará la oración de arrepentimiento. 'Los pecados te son perdonados.' ¡Los míos, sí, aun los míos pueden ser perdonados!"
Un raudal de santo gozo llenaba el corazón, y el nombre de Jesús era ensalzado con alabanza y acción de gracias. Esas almas felices volvían a sus hogares a derramar luz, para contar a otros, lo mejor que podían, lo que habían experimentado y cómo habían encontrado el verdadero Camino.
Había un poder extraño y solemne en las palabras de la Santa Escritura que hablaba directamente al corazón de aquellos que anhelaban la verdad. Era la voz de Dios que llevaba el convencimiento a los que oían.