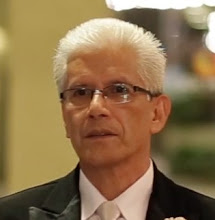Aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo período de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo.
En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo.
Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres.
Se les marcaba como a herejes, los móviles que los inspiraban eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo permanecieron firmes, y de siglo en siglo conservaron pura su fe, como herencia sagrada para las generaciones futuras.
La historia del pueblo de Dios durante los siglos de obscuridad que siguieron a la supremacía de Roma, está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad.
Pocas son las huellas que de su existencia pueden encontrarse fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores.
La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos.
Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos.
Las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde.
Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes.
Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados. Antes de la invención de la imprenta eran pocos los libros, y su forma no se prestaba para conservarlos, de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos.
Ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia.
No bien se hubo hecho dueño del poder el papado, extendió los brazos para aplastar a todo el que rehusara reconocer su gobierno; y una tras otra las iglesias se sometieron a su dominio.